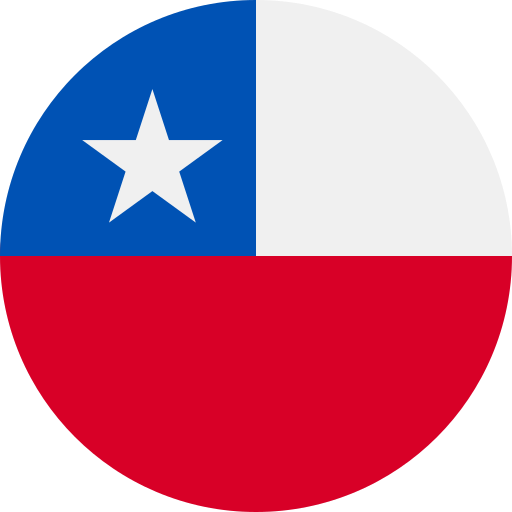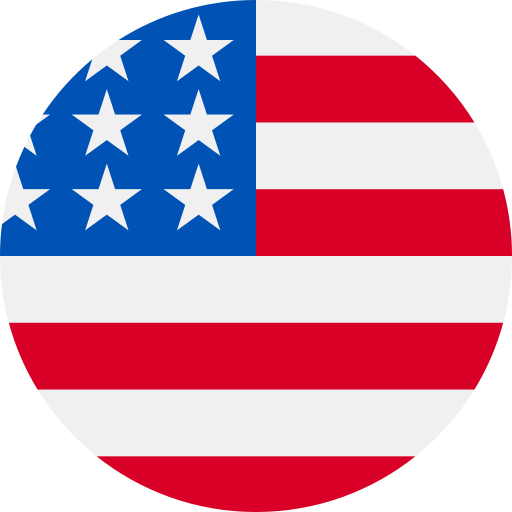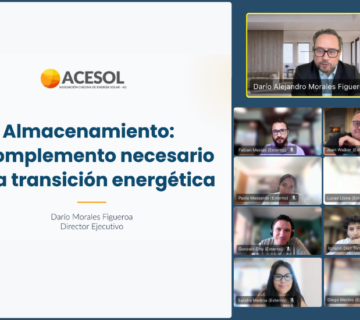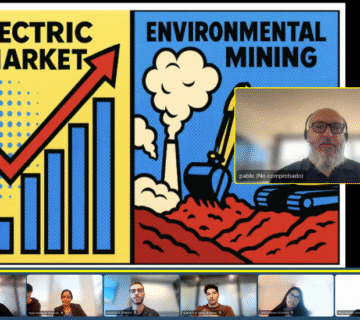El sector del hidrógeno verde de Chile avanza de forma sostenida, pero enfrenta algunos obstáculos, como los de otros países que buscan producir, consumir y exportar el gas.
La cartera de proyectos ha estado sometida a una reestructuración para dejar solamente las iniciativas más sólidas y se trabaja en dos frentes críticos: costos de producción y consumo.
Para ayudar a poner en marcha los proyectos y aprovechar el enorme potencial del país en materia de hidrógeno verde y sus derivados, el gobierno dijo que propondría un plan de créditos fiscales por US$ 2.800 millones a través de un proyecto de ley.
Para conocer una perspectiva de la situación desde el punto de vista de la oferta, BNamericas conversa con Juan Guillermo Walker, CEO y fundador de la desarrolladora FreePower Group. El ejecutivo también ofrece información actualizada sobre los proyectos de la compañía para las regiones de Magallanes y Antofagasta.
BNamericas: ¿Qué elementos del anuncio del gobierno le llamaron la atención?
Walker: Llama la atención el monto comprometido para fomentar la industria del hidrógeno verde y sus derivados, particularmente orientado a estimular la demanda. El problema actual no está en la producción de hidrógeno, combustibles sintéticos o amoníaco, sino en la falta de demanda. La oferta ha avanzado mucho más rápido que el consumo, principalmente debido a un tema de costos.
Hoy, si quisiéramos reemplazar todo el hidrógeno y amoníaco que se utiliza a nivel mundial con alternativas verdes, la capacidad de los proyectos actuales sería aún muy limitada. El gran desafío está en la diferencia de costos: producir una tonelada de amoníaco con hidrógeno verde es significativamente más caro que hacerlo a partir de gas natural. El amoníaco convencional puede llegar a costar US$ 300-400/t, mientras que el verde puede superar fácilmente los US$ 600-700/t, incluso hay proyectos que no logran bajar de los US$ 1.000/t.
Esa brecha de precios hace que la industria no esté dispuesta a sustituir un producto con alta huella de carbono por otro más limpio, simplemente porque el costo es muy superior. Recordemos que la industria global del amoníaco, que mueve cerca de 200 millones de toneladas al año, representa aproximadamente el 2 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto se debe a que el hidrógeno que se utiliza en su producción proviene del gas natural, a través de procesos que liberan CO₂.
Entonces, hay dos caminos: capturar ese CO₂ —lo que encarece aún más el proceso— o usar electrólisis con energías renovables, que tiene una huella de carbono muy baja, pero sigue siendo una tecnología costosa y muy intensiva en el uso de energía. Se requieren entre 50 kWh y 55 kWh por kilo de hidrógeno, lo que sigue siendo alto.
En ese sentido, aunque valoro que el gobierno esté planteando mecanismos como beneficios tributarios para que las empresas logren vender su producto, creo que eso no resuelve el problema de fondo. Si yo estuviera a cargo de fomentar esta industria, priorizaría el financiamiento para investigación y desarrollo. [La agencia de desarrollo] Corfo, por ejemplo, ya cuenta con instrumentos como los Fondos de Innovación y Desarrollo, y podría complementarse con banca multilateral o inversión directa del Estado.
¿Para qué? Para licenciar tecnologías más eficientes o desarrollar soluciones propias que permitan, por ejemplo, obtener amoníaco directamente desde nitrógeno y agua, sin pasar por el hidrógeno como intermediario.
El foco debe estar en reducir el consumo energético en la producción de hidrógeno. Si logramos bajar el consumo desde US$ 55 kWh hasta US$ 30 kWh por kilo, podríamos pasar de un costo de US$ 4/kg a solo US$ 2/kg, lo que representa un cambio radical. Lo mismo ocurre con la síntesis de amoníaco y la producción de combustibles sintéticos, donde también hay espacio para innovar.
Otro punto clave es el costo de uso del sistema eléctrico. En el norte del país, si produzco hidrógeno conectado al sistema interconectado nacional, tengo que pagar cargos sistémicos, que pueden llegar a US$ 15/MWh. Incluso si me regalan la energía, esos cargos me hacen perder competitividad. Por eso, al igual que se exime del pago de cargos sistémicos a la energía destinada a reservas estratégicas, podría considerarse lo mismo para proyectos de hidrógeno.
Además de todo lo anterior —desarrollo tecnológico y reducción de costos sistémicos—, es importante fomentar el uso de infraestructura compartida. Si yo me asocio con [la petrolera estatal] Enap, un puerto u otra empresa para usar instalaciones ya existentes, debería haber incentivos tributarios para ese tipo de colaboración, que evita duplicar infraestructura y reducir impactos ambientales.
No tiene sentido subsidiar la demanda si los productos verdes no son competitivos frente a los convencionales. Es lo que ocurrió al principio con las energías renovables. Al inicio eran más caras, pero hoy ya son competitivas gracias a la innovación y las economías de escala. El mismo camino debe seguir el hidrógeno verde.
Dar subsidios a los compradores no servirá si estos productos siguen siendo inviables económicamente. Hay que partir por mejorar la competitividad del producto. Luego, sí tiene sentido pensar en estimular la demanda en sectores como el blending con gas natural, el uso en refinerías o en industrias químicas.
En el caso del amoníaco, hay un uso claro en explosivos para la minería, en fertilizantes o en combustible para transporte marítimo, donde ya hay avances concretos con embarcaciones que podrían operar con amoníaco.
BNamericas: Como desarrollador de proyectos en Magallanes, ¿qué tan relevante sería este apoyo para impulsar el hidrógeno verde en Chile? ¿Podría activar decisiones de inversión?
Walker: Medidas como el incentivo a la infraestructura compartida, la agilización de permisos y la coordinación público-privada en torno a habilitantes clave podrían ser determinantes para avanzar.
No se trata solo de construir plantas, sino también de asegurar su operación a largo plazo. Esto requiere caminos, infraestructura, agua, servicios y planificación territorial. En zonas como Magallanes, fuera de Punta Arenas, Porvenir o Puerto Natales, muchas localidades están bastante deprimidas y carecen de infraestructura básica. Esto abre una oportunidad para revitalizar comunidades que quedaron atrás tras el declive de la industria del petróleo y gas, y convertirlas en polos de desarrollo.
BNamericas: ¿Cuál es la situación respecto a los proyectos de amoníaco verde Cabeza de Mar y Frontera en Magallanes?
Walker: Ambos proyectos ya finalizaron o están por finalizar sus líneas base ambientales. Cabeza de Mar será probablemente el primero en avanzar hacia etapas más definitorias e iniciar ingeniería. Frontera lo seguirá con algo de desfase.
En concreto, esperamos ingresar el proyecto Cabeza de Mar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en menos de un año. En paralelo, estamos afinando temas como la estrategia de importación y exportación, el desarrollo portuario y la arquitectura modular del proyecto, que lo hace más flexible, pero también requiere definiciones clave.
En Cabeza de Mar, la ingeniería comenzará probablemente después de septiembre y la elaboración del estudio de impacto ambiental hacia fin de año. Frontera, en cambio, tiene un desfase de aproximadamente un año respecto a Cabeza de Mar.
BNamericas: ¿Y cuál es la situación de Punta Patache?
Walker: Punta Patache es un proyecto muy interesante. Está en una zona menos saturada que Mejillones, pero ya intervenida, lo que facilita su desarrollo. Ahí existía una central a carbón que fue desmantelada. Hay dos puertos que manejan concentrado de cobre y plantas de filtrado como Coyahuasca y Quebrada Blanca.
Estamos evaluando usar aguas residuales industriales como fuente hídrica para el proceso, lo que sería muy positivo desde el punto de vista ambiental.
Revisa la entrevista completa aquí: bnamericas